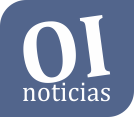Filosofía disfrazada de gramática
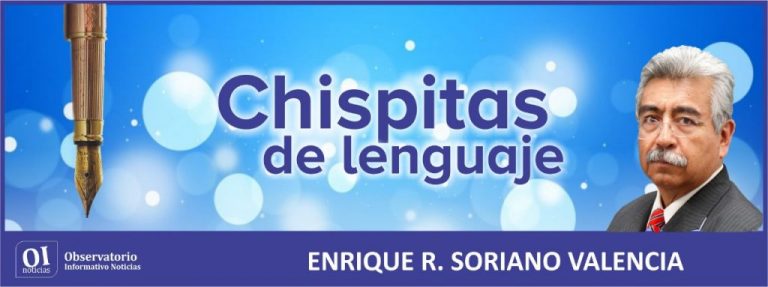
«Cada lengua es una filosofía disfrazada de gramática» sostiene la filóloga granadina Carmen Amores. Lo anterior lo deriva a partir de varias reflexiones sobre la Hipótesis Sapir-Whorf. Los lingüistas Edwar Sapir y Benjamin Lee Whorf en 1941 postularon que nuestra forma de pensar se debe al lenguaje. Y aunque hoy día la mayoría de los investigadores no conceptúan tan determinante el lenguaje en la forma de pensar, la carga representativa mental y el peso emocional de cada vocablo juegan un papel relevante en los procesos de razonamiento y de actuar de los seres humanos.
Ejemplifiquemos con el verbo to be en inglés y los verbos ser y estar, en español. Para nuestro idioma ser es diferente de estar. Ser feliz, por ejemplo, es una condición permanente, una cualidad intrínseca de alguien: «Fulano es una persona feliz». En tanto, estar feliz implica una condición temporal, se sabe que el regocijo en algún momento finalizará.
Esta condición de permanencia en español mediante el verbo ser permite la identidad: «soy abogado», «soy mexicano», «soy el tercer hijo», «soy introvertido», etc. En tanto el verbo estar facilita comprender que se extinguirá en algún momento la condición descrita: «Estoy en la universidad estudiando Derecho», «Estoy deprimido por lo que pasó».
Por su parte, en el inglés, to be –que se traduce como ser o estar– no hay una diferencia esencial entre ser o estar feliz. Para el hablante materno del inglés, la temporalidad no existe en el uso del vocablo, ni siquiera lo conceptúa cuando lo expresa.
Lo anterior implica que, en efecto, el lenguaje nos ofrece un sesgo de la realidad, por muy idéntica que sea la condición de felicidad entre hablantes del inglés y español. Sin embargo, no es determinista como aseguran Sapir y Whorf. De ser así, todos los hablantes del español pensaríamos igual y eso no es cierto en la realidad (hasta en la propia familia, cada visualización de la realidad es diferente). Cada nación y región de la amplia geografía tanto del español como del inglés tiene una concepción diferente.
El lenguaje aparece como una necesidad de representar la realidad, de compartirla con otros y de abstraerse de ella (planear, idealizar, diseñar). Cada región era distinta para los grupos de hombres primitivos (frutos y animales), condiciones diferentes para lograr la abstracción en cada asentamiento (materiales para armas, construcción o aprovechamiento de los recursos). Por ello mismo, cada vocablo representó algo diferente en las distintas culturas. Puede haber equivalentes por prácticas similares en dos culturas diferentes, pero nunca tendrá la misma intencionalidad. Es el caso del vocablo abrazo en español, que nunca deja de ser un acto afectivo, frente al nahuatlismo apapacho, que es un abrazo que pone dos corazones uno frente al otro para latir juntos.
En ese sentido, cobra mayor significación la sentencia de la filóloga granadina al reconocer a la gramática –que no es otra cosa que una lengua normada–, como una forma de conceptuar al mundo, que es la filosofía. En efecto, la gramática es una manifestación de la filosofía de una cultura.