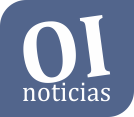Lenguaje y musicalidad
Dicen que el ser humano es musical por naturaleza. Algunos investigadores suponen que eso se origina durante la gestación al escuchar el corazón de nuestra madre, una vez que se crea el oído. A veces ese sonido se mantenía sereno, pero otras (con la agitación emocional o física) tuvo un ritmo más acelerado: meses de reposado desarrollo y comodidad escuchando un ritmo.
Como supuesto, es lógico y plausible. Pero lo que no es una hipótesis es que el lenguaje, nuestra forma de hablar, tiene compás. Quizá por la misma razón de gestación, la lengua refleja clara y contundente rapidez, tonalidad y acentuación. Eso dota al lenguaje hablado de musicalidad. El acento y forma de expresarlo provoca armonía.
Cada idioma posee una rítmica propia. Sin embargo, la forma de sentirlo en diversas regiones, dota al mismo lenguaje de mayor o menor velocidad y hasta de vocales fuertes destacadas de diferente forma. De ahí proceden los distintos acentos de un mismo idioma (no es lo mismo escuchar a un argentino la palabra «¡mirá!» a un mexicano, que pronuncia «¡mira!»). Y esa particularidad se puede formular de forma propositiva para conseguir un ritmo constante cada determinado lapso, lo que lo convierte en un pautado. Es decir, que la letra de una canción –con todo propósito aprovechando la fuerza de las vocales por instantes regulares– nos da una melodía.

Cuando alguien procedente de un estado escucha a una persona de la capital del país, especialmente originaria de barrio popular, asegura que habla «cantadito». Eso lo sostiene porque su rítmica le es tan común en su ambiente, que no es capaz de descubrir que también tiene ritmo en su propia forma de hablar. Es decir, todos cantamos. La lengua se canta.
El primer instrumento musical es nuestra voz. Si a ello agregamos que las modalidades de las cuerdas bocales por razones biológicas son diferentes de ser humano a ser humano, también comprendemos las diversas tesituras; es decir, los distintos tonos en que se escucha hablar. Entonces convivimos con barítonos, tenores y altos a nuestro derredor.
Cuando aprendemos a hablar, aprendemos a cantar. Desconocemos las notas, pero las llevamos con nosotros. Para nadie es imposible –a menos que sea mudo– variar sus tonos de voz para que a partir de su normalidad hacer más agudo o más grave su tono. En buena medida esas variaciones se hayan en nuestro estado de ánimo, cuando reflejamos enojo o alegría.
Por ello, cuando ensayamos un poema (¿quién no lo ha escrito cuando dejó su cuerpo abrazar al conocer a alguien de su agrado?), buscamos no solo decir cosas hermosas; también lo dotamos de musicalidad. Y si esa musicalidad resulta muy armónica, entonces tenemos una poesía bella. Aunque, también es cierto, si solo nos quedamos en su contenido, sin dotarle de ritmo, tenemos una prosa hermosa.
He ahí la ventaja de aprender desde pequeño a manipular y usar de forma eficiente un instrumento (como el lenguaje). Al igual que se expanden las conexiones neuronales al aprender a hablar, lo mismo sucede cuando tocamos un instrumento.