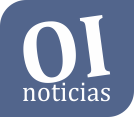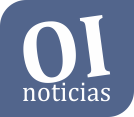Mayúscula por antonomasia
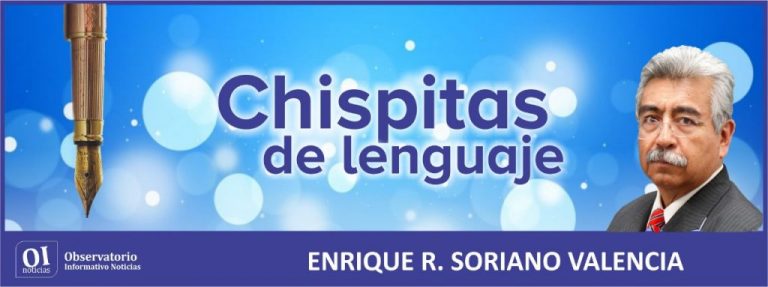
La mayoría de las personas se aprenden las reglas ortográficas de memoria. Una de ellas es que los nombres (sustantivos) propios se escriben con mayúscula inicial y los nombres comunes, con minúscula. Sin embargo, el criterio de cuándo un nombre es común y cuándo propio no es tan sencillo, como queda en evidencia con múltiples faltas ortográficas en todo tipo de textos. Para distinguir un nombre propio de uno común se requiere de analizar, reflexionar y decidir. De ahí que no sea suficiente con memorizar las reglas, también se deben comprender… y eso no parece suceder entre autores de muchos textos. Este aspecto se complica cuando un nombre común se observa con mayúscula inicial en un documento y si alguien pregunta la razón, quedará en ascuas si le dicen que es una mayúscula por antonomasia.
Vayamos por partes. Sustantivo o nombre es el vocablo que recibe cualquier objeto, animal, persona y concepto. Nombre común es, por ejemplo, perro. Sin distinción de razas, es el nombre común o genérico de todos los animales clasificados en esa rama del reino Animalia. Y si a nuestra mascota (o perrijo) lo nombramos Solovino, entonces tiene nombre propio porque este permite distinguirlo, singularizarlo, de entre otros de la misma raza e, incluso, de la misma camada.
Sin embargo, lo que no queda claro para muchos es que los nombres de meses y días no son propios. Lo que hace singular un día es la combinación de número, día, mes y año. El caso de los nombres de la semana y de los meses, por ser cíclicos y combinables para una fecha exacta, son nombres comunes. Por eso se escribe con minúscula inicial.
Lo mismo pasa con los cargos. No son propios. Por eso quien lo ejerce y es identificada su relevancia con el cargo, se enuncia con minúscula: el papa Francisco.
Ahora, la regla 3.3.3., inciso b) de la Ortografía (1999) señala que se escribirá con mayúscula inicial: «… cuando por antonomasia se emplean apelativos usados en lugar del nombre propio (…) o se designan conceptos o hechos religiosos (la Anunciación, la Revelación, la Reforma)». La antonomasia es una figura que permite al redactor, mediante una mayúscula inicial, hacer sobrentender un nombre propio o hecho singularizado. Así, por ejemplo, cuando alguien escribe la Anunciación, está refiriendo –sin nombrarlo directamente– al momento en que el arcángel Gabriel informa a María que espera al hijo de Dios. En la huida de Egipto no hay antonomasia, pues es el hecho mismo. El propósito de esa figura gramatical es ahorrarse palabras, pero el lector debe tener el contexto. Sin una formación cristiana, en este caso, o sin tener como referencia alguna parte del texto, le será imposible.
El redactor, entonces, debe considerar los límites de la antonomasia. Si en México enuncia la Revolución, hace sobrentender el movimiento armado de 1910. Pero la misma palabra en contexto diferente podría indicar otro momento que replanteó la evolución social (como la Revolución Industrial); o incluso minúscula obligada, como en: «¡La revolución que inició Pedro con su comentario en el foro!».